Finalmente dispongo del tiempo para dar cumplimiento a mi prometido análisis sobre el cincuentenario triunfo de la Revolución Cubana. Por su extensión será un texto en varias entregas. Más allá de la mera descripción cronológica, mi humilde aporte es cumplir con la labor del historiador ante las conmemoraciones: brindar un análisis crítico del evento y sus significados, ofreciendo a su vez interpretación eficiente de los origenes, el desarrollo, el contexto y las consecuencias del suceso histórico a fin de dar al lector promedio, quizás no familiarizado con un punto de vista acádemico, una perspectiva alejada de la propaganda (sea la alabanza o la condena) y que englobe en forma de sintesis las diversas versiones de los hechos, para aydar a que cada persona que se acerque a estas líneas, pueda formarse una opinión más centrada y equilibrada frente a los extremismos y las exageraciones.
Tierra de revoluciones
.jpg) Para América Latina no eran nuevas las revoluciones, muchas fueran así llamadas cuando en verdad eran comunes golpes de estado o simples guerras civiles. Pero cuando hablamos de Revoluciones como sinónimo de procesos que generan hondos e importantes cambios, apenas nos referimos a un puñado de casos, que cronológicamente pueden ser visto como antecedentes del caso cubano: el primero está en 1910 ocurre la Revolución Mexicana, quizás igual de famosa y conocida que la cubana con figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa, la cual sentó las bases para el predominio de 70 años del PRI. Tras su estabilización en 1920, México se convertiría en punta de lanza de cosas innovadoras en Latinoamérica: laicismo, educación popular, reforma agraria, sindicalismo en masa, nacionalización petrolera y apoyo a procesos políticos como la República española (estas ultimas cosas a manos del presidente Lázaro Cárdenas) pero México sobretodo sería conocido por el predominio de un sólo partido en el control no solo del Estado sino de toda la Nación, razón por la cual algunos intelectuales llamarían al caso mexicano: "La dictadura perfecta" o en concreto Octavio Paz "El ogro filantrópico" al gigantesco Estado clientelar y autoritario en que degeneró la primera gran revolución latinoamericana del siglo XX.
Para América Latina no eran nuevas las revoluciones, muchas fueran así llamadas cuando en verdad eran comunes golpes de estado o simples guerras civiles. Pero cuando hablamos de Revoluciones como sinónimo de procesos que generan hondos e importantes cambios, apenas nos referimos a un puñado de casos, que cronológicamente pueden ser visto como antecedentes del caso cubano: el primero está en 1910 ocurre la Revolución Mexicana, quizás igual de famosa y conocida que la cubana con figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa, la cual sentó las bases para el predominio de 70 años del PRI. Tras su estabilización en 1920, México se convertiría en punta de lanza de cosas innovadoras en Latinoamérica: laicismo, educación popular, reforma agraria, sindicalismo en masa, nacionalización petrolera y apoyo a procesos políticos como la República española (estas ultimas cosas a manos del presidente Lázaro Cárdenas) pero México sobretodo sería conocido por el predominio de un sólo partido en el control no solo del Estado sino de toda la Nación, razón por la cual algunos intelectuales llamarían al caso mexicano: "La dictadura perfecta" o en concreto Octavio Paz "El ogro filantrópico" al gigantesco Estado clientelar y autoritario en que degeneró la primera gran revolución latinoamericana del siglo XX.
También ocurrirían luego otros procesos revolucionarios como: "La revolución de octubre" de 1945 en Venezuela, liderada por Rómulo Betancourt y su partido AD, que si bien fue sólo un golpe de estado más, marcó la diferencia con anteriores por establecer el voto directo en el país, abriendo la política a las masas fijando el camino de un sistema de partidos políticos que tendría a su mayores exponentes en AD y Copei a partir de 1958 y también marcó la vocación de intervención del Estado en la economía a través de la renta petrolera. Igualmente en Costa Rica tras su guerra civil ocurrirá una revolución en 1948("La revolución del 48") que establecerá el sistema político todavía vigente de democracia representativa presidencialista , ausencia de fuerzas armadas y con los partidos PLN y PUSC alternándose en el poder, cosas que le valieron ser conocida como la "Suiza centroamericana" por la gran estabilidad y alternabilidad que gozó ese país rodeado de vecinos sometidos a crueles dictaduras, duras guerrillas o agitadas revoluciones (como la Sandinista de 1979 en Nicaragua, una heredera directa del triunfo de la Cubana en el Caribe).
"La revolución de octubre" de 1945 en Venezuela, liderada por Rómulo Betancourt y su partido AD, que si bien fue sólo un golpe de estado más, marcó la diferencia con anteriores por establecer el voto directo en el país, abriendo la política a las masas fijando el camino de un sistema de partidos políticos que tendría a su mayores exponentes en AD y Copei a partir de 1958 y también marcó la vocación de intervención del Estado en la economía a través de la renta petrolera. Igualmente en Costa Rica tras su guerra civil ocurrirá una revolución en 1948("La revolución del 48") que establecerá el sistema político todavía vigente de democracia representativa presidencialista , ausencia de fuerzas armadas y con los partidos PLN y PUSC alternándose en el poder, cosas que le valieron ser conocida como la "Suiza centroamericana" por la gran estabilidad y alternabilidad que gozó ese país rodeado de vecinos sometidos a crueles dictaduras, duras guerrillas o agitadas revoluciones (como la Sandinista de 1979 en Nicaragua, una heredera directa del triunfo de la Cubana en el Caribe).
 El último caso, está en Sudamérica: la revolución boliviana de 1952, que liderizada por Paz Estenssoro y el MNR, puso fin al control de los llamados Barones del estaño, nacionalizó ese recurso y estableció las bases de un sistema político más justo y estable desde que el país se independizo al conceder el derecho al voto universal, la reforma agraria y la libertad sindical con La Central Obrera Boliviana (COB). Algunos también consideran "revolucionario" el periodo de Perón, tras su aclamación popular del 17 de octubre de 1945 (inicio del peronismo con Evita y los descamisado) y su elección presidencial de 1946, pero ya eso es más dudoso y discutible, y sin excepción nos invitaría a otro debate que no tiene que ver con el caso revolucionario clásico y el tema de Cuba que nos atañe.
El último caso, está en Sudamérica: la revolución boliviana de 1952, que liderizada por Paz Estenssoro y el MNR, puso fin al control de los llamados Barones del estaño, nacionalizó ese recurso y estableció las bases de un sistema político más justo y estable desde que el país se independizo al conceder el derecho al voto universal, la reforma agraria y la libertad sindical con La Central Obrera Boliviana (COB). Algunos también consideran "revolucionario" el periodo de Perón, tras su aclamación popular del 17 de octubre de 1945 (inicio del peronismo con Evita y los descamisado) y su elección presidencial de 1946, pero ya eso es más dudoso y discutible, y sin excepción nos invitaría a otro debate que no tiene que ver con el caso revolucionario clásico y el tema de Cuba que nos atañe.
Una división que no termina
.jpg) Para América Latina no eran nuevas las revoluciones, muchas fueran así llamadas cuando en verdad eran comunes golpes de estado o simples guerras civiles. Pero cuando hablamos de Revoluciones como sinónimo de procesos que generan hondos e importantes cambios, apenas nos referimos a un puñado de casos, que cronológicamente pueden ser visto como antecedentes del caso cubano: el primero está en 1910 ocurre la Revolución Mexicana, quizás igual de famosa y conocida que la cubana con figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa, la cual sentó las bases para el predominio de 70 años del PRI. Tras su estabilización en 1920, México se convertiría en punta de lanza de cosas innovadoras en Latinoamérica: laicismo, educación popular, reforma agraria, sindicalismo en masa, nacionalización petrolera y apoyo a procesos políticos como la República española (estas ultimas cosas a manos del presidente Lázaro Cárdenas) pero México sobretodo sería conocido por el predominio de un sólo partido en el control no solo del Estado sino de toda la Nación, razón por la cual algunos intelectuales llamarían al caso mexicano: "La dictadura perfecta" o en concreto Octavio Paz "El ogro filantrópico" al gigantesco Estado clientelar y autoritario en que degeneró la primera gran revolución latinoamericana del siglo XX.
Para América Latina no eran nuevas las revoluciones, muchas fueran así llamadas cuando en verdad eran comunes golpes de estado o simples guerras civiles. Pero cuando hablamos de Revoluciones como sinónimo de procesos que generan hondos e importantes cambios, apenas nos referimos a un puñado de casos, que cronológicamente pueden ser visto como antecedentes del caso cubano: el primero está en 1910 ocurre la Revolución Mexicana, quizás igual de famosa y conocida que la cubana con figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa, la cual sentó las bases para el predominio de 70 años del PRI. Tras su estabilización en 1920, México se convertiría en punta de lanza de cosas innovadoras en Latinoamérica: laicismo, educación popular, reforma agraria, sindicalismo en masa, nacionalización petrolera y apoyo a procesos políticos como la República española (estas ultimas cosas a manos del presidente Lázaro Cárdenas) pero México sobretodo sería conocido por el predominio de un sólo partido en el control no solo del Estado sino de toda la Nación, razón por la cual algunos intelectuales llamarían al caso mexicano: "La dictadura perfecta" o en concreto Octavio Paz "El ogro filantrópico" al gigantesco Estado clientelar y autoritario en que degeneró la primera gran revolución latinoamericana del siglo XX.También ocurrirían luego otros procesos revolucionarios como:
 "La revolución de octubre" de 1945 en Venezuela, liderada por Rómulo Betancourt y su partido AD, que si bien fue sólo un golpe de estado más, marcó la diferencia con anteriores por establecer el voto directo en el país, abriendo la política a las masas fijando el camino de un sistema de partidos políticos que tendría a su mayores exponentes en AD y Copei a partir de 1958 y también marcó la vocación de intervención del Estado en la economía a través de la renta petrolera. Igualmente en Costa Rica tras su guerra civil ocurrirá una revolución en 1948("La revolución del 48") que establecerá el sistema político todavía vigente de democracia representativa presidencialista , ausencia de fuerzas armadas y con los partidos PLN y PUSC alternándose en el poder, cosas que le valieron ser conocida como la "Suiza centroamericana" por la gran estabilidad y alternabilidad que gozó ese país rodeado de vecinos sometidos a crueles dictaduras, duras guerrillas o agitadas revoluciones (como la Sandinista de 1979 en Nicaragua, una heredera directa del triunfo de la Cubana en el Caribe).
"La revolución de octubre" de 1945 en Venezuela, liderada por Rómulo Betancourt y su partido AD, que si bien fue sólo un golpe de estado más, marcó la diferencia con anteriores por establecer el voto directo en el país, abriendo la política a las masas fijando el camino de un sistema de partidos políticos que tendría a su mayores exponentes en AD y Copei a partir de 1958 y también marcó la vocación de intervención del Estado en la economía a través de la renta petrolera. Igualmente en Costa Rica tras su guerra civil ocurrirá una revolución en 1948("La revolución del 48") que establecerá el sistema político todavía vigente de democracia representativa presidencialista , ausencia de fuerzas armadas y con los partidos PLN y PUSC alternándose en el poder, cosas que le valieron ser conocida como la "Suiza centroamericana" por la gran estabilidad y alternabilidad que gozó ese país rodeado de vecinos sometidos a crueles dictaduras, duras guerrillas o agitadas revoluciones (como la Sandinista de 1979 en Nicaragua, una heredera directa del triunfo de la Cubana en el Caribe). El último caso, está en Sudamérica: la revolución boliviana de 1952, que liderizada por Paz Estenssoro y el MNR, puso fin al control de los llamados Barones del estaño, nacionalizó ese recurso y estableció las bases de un sistema político más justo y estable desde que el país se independizo al conceder el derecho al voto universal, la reforma agraria y la libertad sindical con La Central Obrera Boliviana (COB). Algunos también consideran "revolucionario" el periodo de Perón, tras su aclamación popular del 17 de octubre de 1945 (inicio del peronismo con Evita y los descamisado) y su elección presidencial de 1946, pero ya eso es más dudoso y discutible, y sin excepción nos invitaría a otro debate que no tiene que ver con el caso revolucionario clásico y el tema de Cuba que nos atañe.
El último caso, está en Sudamérica: la revolución boliviana de 1952, que liderizada por Paz Estenssoro y el MNR, puso fin al control de los llamados Barones del estaño, nacionalizó ese recurso y estableció las bases de un sistema político más justo y estable desde que el país se independizo al conceder el derecho al voto universal, la reforma agraria y la libertad sindical con La Central Obrera Boliviana (COB). Algunos también consideran "revolucionario" el periodo de Perón, tras su aclamación popular del 17 de octubre de 1945 (inicio del peronismo con Evita y los descamisado) y su elección presidencial de 1946, pero ya eso es más dudoso y discutible, y sin excepción nos invitaría a otro debate que no tiene que ver con el caso revolucionario clásico y el tema de Cuba que nos atañe.Una división que no termina
El caso de Cuba, destaca porque es una revolución que se da en el contexto y una evolución diferente de ser una guerra de guerrillas, no una guerra civil formal o un golpe de estado, en donde un puñado de jóvenes casi solitarios logran con el apoyo popular vencer a un ejercito profesional y muy bien armado, apoyado y sostenido nada más y nada menos que por los Estados Unidos, la principal súper-potencia del hemisferio.
 La situación no podía ser más romanticista y precisamente por eso la revolución cubana despertó en sus años iniciales -y todavía conserva para sus fieles seguidores y defensores- un aura "mágica" de romanticismo que cautiva y hechiza y crea grandes devociones. Los jóvenes "quijotes" que contra toda posibilidad vencieron a un dictador generaron una enorme euforia por el ejemplo que podían dar en el Caribe, todavía dominado por tiranos como Trujillo en Dominicana y Somoza en Nicaragua. Muchos se abalanzarían a imitar el ejemplo cubano.
La situación no podía ser más romanticista y precisamente por eso la revolución cubana despertó en sus años iniciales -y todavía conserva para sus fieles seguidores y defensores- un aura "mágica" de romanticismo que cautiva y hechiza y crea grandes devociones. Los jóvenes "quijotes" que contra toda posibilidad vencieron a un dictador generaron una enorme euforia por el ejemplo que podían dar en el Caribe, todavía dominado por tiranos como Trujillo en Dominicana y Somoza en Nicaragua. Muchos se abalanzarían a imitar el ejemplo cubano. Ese romanticismo no permitió ver a muchos que el caso y el modelo cubano era ún
 ico y obedecía a antecedentes, contextos y procesos diferentes al del resto de la región, y seguir ese caso o más bien copiarlo generaría grandes desastres políticos, como en efecto le pasó a casi toda la izquierda en América Latina, que tras casi 60 años para consolidarse como fuerzas políticas de masas o de cuadros ya sea en áreas parlamentarias, sindicales, estudiantiles o intelectuales, de pronto se debieron pasar a convertirse en fuerzas paramilitares –las guerrillas- para terminar perdiendo los espacios conquistados por haberse radicalizado “a la cubana”. Miles serían los jóvenes que caerían por medio de la violencia promovida por ellos o por la represión de los sectores que se les opusieron, y sólo sería a finales del siglo XX que la izquierda (precisamente por la vía de la legalidad, la paz y el voto) volvería lentamente a recuperar espacios de poder.
ico y obedecía a antecedentes, contextos y procesos diferentes al del resto de la región, y seguir ese caso o más bien copiarlo generaría grandes desastres políticos, como en efecto le pasó a casi toda la izquierda en América Latina, que tras casi 60 años para consolidarse como fuerzas políticas de masas o de cuadros ya sea en áreas parlamentarias, sindicales, estudiantiles o intelectuales, de pronto se debieron pasar a convertirse en fuerzas paramilitares –las guerrillas- para terminar perdiendo los espacios conquistados por haberse radicalizado “a la cubana”. Miles serían los jóvenes que caerían por medio de la violencia promovida por ellos o por la represión de los sectores que se les opusieron, y sólo sería a finales del siglo XX que la izquierda (precisamente por la vía de la legalidad, la paz y el voto) volvería lentamente a recuperar espacios de poder.  Líderes políticos latinoamericanos como Betancourt de Venezuela, Haya de la Torre del Perú, Paz Estenssoro de Bolivia, Figueres de Costa Rica o Muñoz Marín de Puerto Rico dejaron “de ser” de izquierda como de la noche a la mañana para muchos jóvenes y otras gentes del mundo (intelectuales sobre todo), porque sus posturas antes radicales de los años ‘30, ‘40 ó ‘50 habían quedado “obsoletas y anticuadas” ante el efervescente caso cubano de los años ‘60. Ahora ser “verdaderamente” de izquierda era ser como Fidel Castro y sobretodo el Ché. No apoyarlos, implicaba estar sencillamente con “la derecha”, aún cuando toda la trayectoria política haya estado siempre a la izquierda. Y esta es una división que sigue en la mente de muchos, desde aquellos días de 1959.
Líderes políticos latinoamericanos como Betancourt de Venezuela, Haya de la Torre del Perú, Paz Estenssoro de Bolivia, Figueres de Costa Rica o Muñoz Marín de Puerto Rico dejaron “de ser” de izquierda como de la noche a la mañana para muchos jóvenes y otras gentes del mundo (intelectuales sobre todo), porque sus posturas antes radicales de los años ‘30, ‘40 ó ‘50 habían quedado “obsoletas y anticuadas” ante el efervescente caso cubano de los años ‘60. Ahora ser “verdaderamente” de izquierda era ser como Fidel Castro y sobretodo el Ché. No apoyarlos, implicaba estar sencillamente con “la derecha”, aún cuando toda la trayectoria política haya estado siempre a la izquierda. Y esta es una división que sigue en la mente de muchos, desde aquellos días de 1959.Cuando muchos se percataron que el romanticismo inicial de los quijotes de la Habana,
 escondía más cosas, no tan buenas como el haber derrocado al dictador Batista, lo que trajo fue una división que aún hoy continúa, no solo en la tradicional dicotomía de castrismo-anticastrismo, sino en el mismo seno de lo que llamamos la Izquierda latinoamericana, pues los "barbudos" no dejaron de mostrar su lado poco amable desde que llegaron al poder, promoviendo la polarización de la sociedad cubana mediante hechos como la pronta persecución a sus opositores calificándolos con el más grave pecado que pudiera existir en Cuba: "contrarrevolucionarios", a pesar de que muchos de ellos (como Huber Matos o los jóvenes del Directorio Revolucionario), lucharon por igual contra la dictadura de Batista y por esa misma revolución.
escondía más cosas, no tan buenas como el haber derrocado al dictador Batista, lo que trajo fue una división que aún hoy continúa, no solo en la tradicional dicotomía de castrismo-anticastrismo, sino en el mismo seno de lo que llamamos la Izquierda latinoamericana, pues los "barbudos" no dejaron de mostrar su lado poco amable desde que llegaron al poder, promoviendo la polarización de la sociedad cubana mediante hechos como la pronta persecución a sus opositores calificándolos con el más grave pecado que pudiera existir en Cuba: "contrarrevolucionarios", a pesar de que muchos de ellos (como Huber Matos o los jóvenes del Directorio Revolucionario), lucharon por igual contra la dictadura de Batista y por esa misma revolución.
Pero si la cosa hubiese sido únicamente así, esto hubiera sido un caso más de caudillismo latinoamericano, quizás como Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, Velasco Alvarado en Ecuador o quizás Balaguer en Dominicana, no estaríamos hablando de la Revolución Cubana como la conocemos...
(Continuamos proximamente)
(Continuamos proximamente)
¡Gracias por leerme!
Dantesol


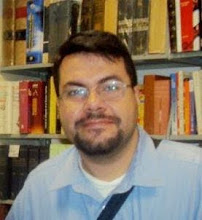
3 comentarios:
excelente material hermano....
¡Muchisímas gracias por su visita y su comentario!
Me agrada su material lo cheque con algunos libros que me dijeron que eran de buena fuente y coincide mucho con su trabajo, de hecho estoy haciendo una investigación sobre las revoluciones del siglo xx y su blog me proporciono información muy importante, aunque tal vez le falte profundizar mas como repercute actualmente con esto de la crisis económica, ¿tiene relación?¿o no la tiene?¿que tanto afecta a países como a Cuba, México, Argentina,...tengo tantas cosas que comentar que prefiero ordenar mis ideas para después exponérselas y tal vez que me aclare algunas dudas. GRACIAS, EXELENTE TRABAJO.
Publicar un comentario